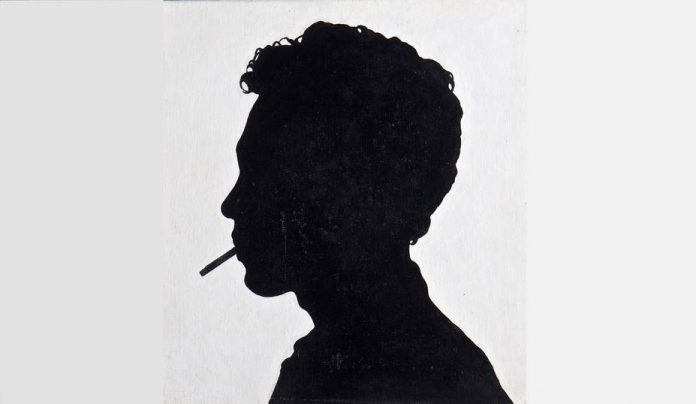Para 1981 comencé los estudios sistemáticos de la abstracción concreta y cinética venezolana en las figuras de Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, Alejandro Otero, Gego y, en menor medida, los Disidentes venezolanos. El análisis de sus obras representaba para mi la mejor manera de pensar la nación en la que creía estar viviendo, una cuyo desarrollo histórico estaba regido por la noción de un tiempo lineal, ininterrumpido y sin quiebres, y en el que ese país pueblerino y sucio del que proveníamos, se transmutaba lentamente en una nación moderna y próspera. Fue una ingenuidad, sin duda, un sueño que compartimos muchos venezolanos de mi generación y de las generaciones precedentes. La línea perfecta que se dibujaba a mis ojos desde los paisajes prístinos y un tanto campesinos de Manuel Cabré y Pedro Ángel González, con esa figura mayor de Armando Reverón, hasta las estructuras repetitivas y seriales de un Jesús Soto, siempre limpias, con su noción por así decir física del tiempo, me parecía corroborarlo. Aunque solo después tomé claramente conciencia de ello, su producción plástica le daba forma visible al imaginario progresista que era todavía el mío, y el de muchos otros venezolanos, en esos tempranos años ochenta.
Todo ello lo veía por supuesto inscrito en un horizonte más amplio y variado, en el que se esbozaba ese continuum saludable de toda cultura, entre los artesanos y los imagineros populares por una parte (entre los que sobresalían a veces figuras excepcionales como Bárbaro Rivas), hasta las personalidades preeminentes de los grandes artistas modernos y contemporáneos. Y claro que percibía –y me interesaba pensar– los contrastes que se dibujaban en el seno de ese complejo estético entre los abstractos y las “nuevas figuraciones”, entre activistas políticos de la talla de los balleneros y los cinéticos, y reconocía en algunos de ellos personalidades y proyectos estéticos más que respetables, incluso fundamentales. Como toda persona, no obstante, que ve en la cultura no una suma de datos e informaciones que sea “necesario” conocer para “estar al día” y parecer “un hombre culto”, sino una apuesta de vida, me veía decididamente inscrito en esa línea que, de Cabré a Soto y más allá, encarnaba una familia estética –y de pertenencia– que era la mía.
Para entonces conocía por supuesto algunas piezas aisladas de Roberto Obregón (Fig. 1), y de otros artistas de su generación, e incluso más jóvenes, por los que sentía y siento un sincero respeto, como Sigfredo Chacón y Magdalena Fernández. Reconocía en ellos una huella evidente de esas estructuras limpias –metáfora del universo en el que vivíamos– y que admiraba en los cinéticos, e incluso si las suyas introducían una cierta desarticulación de sus lenguajes plásticos, los veía inscritos en una línea de desarrollo estética y conceptual, perfectamente lógica, que continuaba viva.
Y no obstante, algunos trabajos de Obregón introducían signos que me resultaban ajenos y como extraños; el uso un tanto amanerado de la acuarela en algunas de sus disecciones, los pétalos que sin razón aparente se perdían y generaban un desequilibrio inesperado, ciertas zonas de opacidad, me mantenían a distancia. Su universo estético, definitivamente, no me era del todo asimilable, y yo lo observaba desde lejos, con ese respeto que nos impone la labor intelectual donde reconocemos un valor cierto, pero que no responde del todo a nuestras necesidades espirituales e intelectuales.
Pero una mañana del 27 de febrero de 1989, como le ocurrió a millones y millones de venezolanos, desperté de repente en un país distinto, uno en el que de un solo golpe surgieron a la luz discursos para mí inasimilables, un imaginario histórico en el que no podía reconocerme, y un quiebre radical en la noción del tiempo que me dejó, literalmente, a la intemperie. La Venezuela que descubrí ese día, y en las semanas y años subsiguientes, me aparecía ahora frágil, amenazada constantemente, dislocada, llena de una inmensidad de grumos y de zonas de hostilidad y de sombra que me la hacían en gran medida opaca, incluso ajena. Y ese sentimiento de orfandad no dejó de ampliarse desde entonces, hasta ese día de 1998 cuando las fuerzas surgidas de esa hecatombe tomaron el control del país. Para mi, definitivamente, fue esa fractura mayor en nuestro devenir histórico, lo que paulatinamente iluminó las rarezas de Roberto Obregón, hasta convertirlas en parte de una de las estructuras simbólicas más pertinentes que haya podido concebir para pensar el país en el que ahora me encontraba viviendo.
Esos pétalos que de repente se perdían, sin que nada en la obra lo explicara. Esas sencillas y casi tautológicas repeticiones de pétalos y números que a partir de cierto momento se disociaban (los pétalos seguían un orden decreciente, derivado natural de su tamaño y posición en la rosa, mientras su numeración registraba un ruido incongruente), su interés por las estructuras que aludían a una intuición no lineal del tiempo, y su constante preocupación por la fragilidad de la vida, me la impusieron entonces como una necesidad. Siguieron años de estudio y de lecturas, una exposición en la 30ª Bienal de Sao Paulo, en cocuraduría con Luis Pérez Oramas, la publicación de un libro de entrevistas con el artista (Roberto Obregón en tres tiempos, Colección C&FE, Caracas, 2013), un ensayo monográfico aún sin publicar (Dolor cifrado, Roberto Obregón o una estética de los inconmensurables) y finalmente esta exposición en los espacios de FLORA ars+natura, en la ciudad de Bogotá, organizada con el generoso patrocinio de FLORA, La Colección Carolina y Fernando Eseverri en Caracas, y de ISLAA (Institute for Studies on Latin Amrican Art), de Nueva York.
El perfil de FLORA, centrado en el estudio de las relaciones entre el arte y la naturaleza, nos ofrecía el escenario perfecto para una obra que basaba todo su mecanismo semántico en la disección de un organismo vegetal, la rosa, y que hacía uso de ella no solo como un motivo formal y temático, sino también y fundamentalmente como una herramienta de lenguaje. Con ella, en efecto, Obregón abordaría las preocupaciones que fueron las suyas desde los años sesenta y con mayor énfasis a partir de 1974: la fragilidad de la vida, el afecto y el desafecto, el tiempo como realidad cíclica, lo accidental y aleatorio.
Que un artista solitario y en cierta forma marginal (por su relativo aislamiento), introdujera de este modo las nociones de accidente y de fragilidad en medio de una década de euforia progresista, no puede ser visto hoy, desde esta Venezuela herida y fragmentada, sino como un gesto no solo profundamente contemporáneo (a la par de lo que hicieron en otros escenarios artistas como Félix González-Torres o Cindy Sherman), sino también premonitorio. Aunque entonces nadie pudo ni podía verlo, hoy desciframos en él los primeros síntomas de un quiebre que se ha inscrito en nuestra propia carne de manera cruel y desalmada.
Más allá, no obstante, de ese gesto temprano, de por sí profundamente significativo, la curaduría que le propusimos a FLORA buscaba además develar los mecanismos semánticos que hacen de la suya una de las obras más densas y refinadas que haya producido un artista venezolano durante el último cuarto del siglo XX. Una que, a su manera, supo desarrollar un verdadero sistema apto para pensar la vida en estas complejas sociedades del presente, y donde los conceptos de identidad, de igualdad y justicia, han dejado de tener la pertinencia que fuera la suya en sus formas tradicionales. Estudiando sus procesos creativos, sus técnicas, sus temas y sus estructuras de lenguaje, se me hizo patente que en él teníamos ya, y desde los años setenta, la clara manifestación estética de lo que en el campo de la filosofía Jean-François Lyotard calificó como “una política topológica o de los inconmensurables”. La frase suena compleja y rebuscada, pero en verdad puede expresarse de manera clara, incluso pragmática.
El empleo de los términos topológico y de los inconmensurables, para abordar el conjunto de relaciones que rigen la vida en las sociedades multiculturales y multirraciales del presente, se refería esencialmente al hecho de que el concepto tradicional de democracia, que es indisociable del concepto de un espacio social homogéneo e isomorfo, en el que todos sus componentes (entiéndase los ciudadanos) son conmensurables, iguales o superponibles, podía ser en cierta forma problematizado a partir de la noción de inconmensurabilidad, tal y como ella se expresa en geometría, hasta llevarla a configurar un orden social si no completamente nuevo, sí decididamente renovado. Un orden, sobre todo, en el que los ciudadanos no son ya indiscernibles, conmensurables, sino fundamentalmente singulares (porque pertenecen a tradiciones culturales y religiosas disímiles, porque se inscriben en la historia desde parámetros no necesariamente idénticos, etc.) y aún así son simétricos con respecto a un punto, el centro que representa la ley.
Pues bien, por la importancia que Obregón le acordó siempre a la singularidad de cada individuo, por la naturaleza misma de su herramienta de lenguaje: la disección de una rosa, en su manera de operar, y en los mecanismos semánticos que supo poner en juego, se despliega una manera de pensar los problemas humanos que le inquietan y que, desde todo punto de vista, puede ser calificada de topológica y sensible a la problemática de los inconmensurables. Sería por supuesto demasiado complejo, si no temerario, intentar exponer el desarrollo de una actividad que cubre cerca de treinta años en los límites de un artículo como este. Por eso, me limitaré a describir someramente las series más importantes de Roberto Obregón entre 1974 y 2003, esperando que el lector interesado en el arte de nuestro tiempo descubra allí algunas de las claves que nos hacen ver en él a uno de los artistas más potentes del siglo XX venezolano, a la par de Reverón, de Soto y de Gego.
Las Crónicas
Al comenzar su obra madura en los años setenta (1973-74), Roberto Obregón decide “oponerse a la grandilocuencia del arte moderno” trabajando géneros tradicionales del arte universal como el paisaje, las flores, el retrato y los bodegones. Sus Crónicas de una rosa, para el género de las flores (Fig. 2), sus Crónicas de El Ávila (Fig. 3), para el paisaje, y la Crónica de una erección a manera de autorretrato, tenían todos un mismo fin: desarticular, problematizar e incluso “ensuciar” los lenguajes repetitivos y seriales de lo moderno a la manera de Muybridge, hasta obligarlos a introducir las nociones de singularidad, de accidente y de fragilidad, tan ajenas al pensamiento moderno, al menos en sus versiones más voluntaritas y visibles. Sus Crónicas de una rosa, en particular, terminaban configurando verdaderas Vanitas contemporáneas en medio de esa década orgullosa del setenta, expresiones renovadas de los curiosos dispositivos simbólicos del barroco, cuyo objetivo era decirnos que si hoy éramos ricos y poderosos, mañana terminaríamos siendo tan solo polvo.
Las crónicas están concebidas como ejercicios de pura atención y observación, fríos, incisivos, rígidos, metódicos, como yo mismo.
Roberto Obregón
Las Disecciones
Deshojando meticulosamente una rosa, organizando y numerando sus pétalos en líneas y columnas, Obregón echa mano de una herramienta científica para introducirla en el universo expresivo del arte (Fig.4). Con ellas, ordenadas en secuencias regulares, construye el retrato de una flor y reflexiona a su manera sobre la singularidad de cada ser. Organizadas en estructuras circulares, o sencillamente numeradas en un sentido y en el otro, sugerirá lo cíclico, inscribiéndose a la vez en una temporalidad milenaria. Si su posición se desarregla, o su numeración por un momento se desarticula, introduce la noción del accidente. Si faltan uno o varios de los pétalos, nos señala pérdida, ausencia. Si son recortados en negativo sobre una superficie oscura, o fueron atacados por algún insecto (que la silueta registra), es de la enfermedad y de la muerte que nos habla (Fig. 5). Cuando se asemejan a un corazón, emerge la idea de amor, de pasión, con toda su carga sensiblera y pop. Organizadas en espiral, es a la imagen milenaria de la ascensión espiritual que nos remite, y a la Rosa sempiterna de las tradiciones cristianas. De esta manera, gesto tras gesto y de una pieza a la siguiente, Obregón irá construyendo una obra que requiere, es cierto, de una iniciación, de un querer ver, pues tras la aparente mudez de sus formas y por encima de su dimensión “decorativa”, es todo un mundo que se nos abre, y una vida que se expone ante nosotros.
Una de las intenciones de ambos trabajos, las crónicas de flores y las disecciones de rosas, y la insistencia por esta flor a todo nivel (incluyendo el doméstico) es la apropiación del símbolo rosa y todas sus connotaciones, para luego desmitificarlo o desimbolizarlo, liberarlo.
El asunto es este: si es verdad que la rosa es el símbolo de lo bello, es importante poseerlo o apoderarse de ella y desarmarla para que deje de serlo, liberarla.
Roberto Obregón
El Proyecto Masada
Las Masadas surgirán a mediados de los noventa en un movimiento similar al de sus Niágaras y Disecciones, y continuarán su proceso en paralelo hasta el 2003. Como ellas, tiene sus orígenes en esa década brillante de los setenta, y hunde sus raíces en las vivencias de su infancia, en las inclinaciones suicidas que le impuso la bipolaridad, y en el presente urbano que conoce a través de la prensa. Es por eso que ese 19 de diciembre de 1978, cuando llega a Caracas la noticia de la masacre en Guyana, donde casi mil personas se suicidan a instancias del Pastor Jim Jones, él lo vive como un acontecimiento cercano, y siente la imperiosa necesidad de registrar aquello. Lo hace en una exposición que tituló Dos homicidios sintéticos, de 1979, donde se incluye entre las víctimas. Fue un registro crudo del acontecimiento, con un empleo “seco” de la fotografía, y ejemplos de otros intelectuales y artistas muertos por suicidio.
La prensa de la época comparó el suicidio colectivo del Pastor al episodio de Masada, el pueblo judío que en el 73 después de Cristo prefirió morir antes que entregarse a las tropas de Roma. Él anotó la diferencia entre ambas masacres, una producto de las sectas que darían tanto de qué hablar, otra hija de la dignidad humana. Luego abandonó el tema, dejándolo dormir en sus gavetas. Pero nada en él moría por completo, sino que permanecía latente en su memoria y sus archivos hasta que otro acontecimiento personal lo obliga, literalmente, a retomarlo.
Para 1995, a la muerte de su padre, retoma el tema, ahora transformándolo bajo el ejemplo de Masada en un verdadero acto de sublimación. Ya no estamos ante el registro más o menos intervenido del hecho, sino ante un proceso de sublimación estética que, como siempre en esos casos, se apoya en los documentos de la masacre para dirigir toda su carga de violencia y absurdo hacia un objetivo superior: la expresión estética. Entonces lo vemos producir un conjunto de piezas donde, como en las catástrofes de Andy Warhol, un cuadrado de caucho negro se opone a otro donde recorta en negativo la silueta de una multitud de pétalos. El resultado es un conjunto de obras de una belleza sobria, en el que muchos creyeron ver una manifestación estética “conceptual”, al borde de lo abstracto (Fig. 6).
Pero un análisis de sus archivos nos permite comprender el lazo que las une a la masacre de Guyana, tan pronto como detectamos que los pétalos se agrupan tal y como lo hicieron los cuerpos en Jonestown, simple consecuencia de los grupos familiares que decidieron unirse para enfrentar la muerte. En piezas posteriores vemos como, por el contrario, los pétalos comienzan a dibujar estructuras espirales (símbolo de elevación espiritual), hasta que, ya en las últimas, se reúnen en torno a un pétalo central para formar círculos más o menos evidentes, esta vez en blanco sobre el fondo cristalino de plexiglás. Es allí donde cobra sentido una serie de pequeños esquemas que permanecían dispersos en sus carpetas, entre ellos el calco de un dibujo de Botticelli, ilustración del canto XXVI de La divina comedia de Dante Alighieri, donde Beatriz acompaña al poeta más allá del noveno cielo del Paraíso (o cielo cristalino), para divisar a lo lejos la Rosa sempiterna, morada de luz y de fuego, donde reposan las almas de los elegidos.
En 1978, en el territorio de Guyana, hubo una masacre organizada por uno de estos pastores locos que decidió matar a toda la comunidad. Ese día me desperté con la noticia y me pareció tan exagerada que tuve que explorarla y hacer algo con ella. Hice un trabajo con diapositivas y algunas tarjetas postales, un poco para registrar el asunto. El Times de esa época hablaba de diferentes acontecimientos relacionados, y entre ellos estaba el de Masada. Pero Masada siempre representó para mí un gesto heroico. Ante el dilema de suicidarse o no, de pegarse el tiro o no, creo que hay que hacerlo por algo heroico, y el de ellos lo fue, tanto así que los mismos romanos lo recordaron siempre como una hazaña increíble.
Roberto Obregón
Líneas de agua y Libros acordeón
Su interés por la noción de un tiempo que no se desarrolla en línea recta del pasado hacia futuro (tal y como lo exigen las esperanzas progresistas del pensamiento moderno), sino en ciclos más o menos similares que se repiten o se reactivan cada cierto tiempo, lo lleva a trabajar en dos series específicas: las Líneas de agua y los Libros acordeón. En la primera lo vemos recoger muestras de agua en los ríos (en una especie de equivalente hidrológico de sus disecciones de rosas), con las que configura líneas de agua en pequeñas botellas de plástico o de vidrio. Con ello, no solo nos remite a Heráclito y a la imagen del tiempo como un río, sino también al ciclo hidrológico, y a la noción de un tiempo denso y variable, como las aguas que atesora en sus botellas. A menudo, también, sus botellas se encuentran vacías, al igual que en sus disecciones cuando se pierden los pétalos, hablando entonces de la ausencia e incluso de la muerte.
Mi primera Línea de agua se realizó en diciembre de 1979 durante un viaje hacia el sur del estado Bolívar. Consistió en la recolección de agua (en pequeñas botellas de plástico) desde las orillas del Orinoco en Cabruta y luego en Caicara, pasando por caños sucesivos hasta finalizar en el río Suapure. Cada una de estas botellas estaba etiquetada con el nombre de la fuente (si esto era posible), el día y la hora.
En las nuevas Líneas de agua, el envase de vidrio (de la n° 2 y la n° 4), es sustituido por una manguera de plástico transparente; ésta acentúa la linealidad y enfatiza aún más el agua como elemento. Me las figuro como improntas sobre una superfi- cie, como puntos en diferentes sitios en el mundo, como diario de viaje, como una cartografía azarosa y caprichosa.
Roberto Obregón
En sus Libros acordeón se acentúa la reflexión sobre la circularidad del tiempo, y entonces lo vemos configurar delicadas acuarelas de pétalos que, numerados al derecho y al revés, y contenidos en libros que pueden leerse en un sentido o en el otro, nos remiten a antiquísimas teorías cíclicas, y al libro de arena de Jorge Luis Borges (Fig.7).
En ese tiempo (1986) asistí unos cuatro semestres a la Escuela de Letras, sin estar inscrito. Iba libremente a los seminarios que me interesaban. Entre otros, fui a un seminario de Hanni Ossott sobre Jorge Luis Borges. En ese seminario descubro “El libro de arena”, y a partir de ahí intenté copiármelo, porque se trata de un libro que tiene todas las lecturas que te dé la gana. Por donde lo abras será siempre diferente.
Roberto Obregón
Las Niágaras
Las Niágaras se presentan como una especie de conversación silente entre dos o mas personajes. En general él y una persona a la que lo unían fuertes vínculos afectivos, pero también protagonistas pop del cine y la canción, o de las artes plásticas. Se trata pues de una experiencia orientada a poner en juego su entorno afectivo, los lazos que lo atan a un puñado de seres humanos (Fig. 8).
En Niágara pretendo retratar algunos fantasmas de la vida estrictamente personal y otros de la cultura masiva, mezclados y todos a un mismo nivel, sin categorías.
Roberto Obregón
Y este encuentro imaginario se da a dos niveles distintos. Compartiendo por una parte la disección de una rosa específica, y luego desplegando el entramado de signos que, en la cultura popular y desde una remota antigüedad, definen el perfil de un individuo. El título proviene de una película de Marilyn Monroe, ese prototipo de belleza femenina que siempre admiró. La versión en inglés se tituló Niagara (1954), porque la escena se produce a los bordes del río y de sus impresionantes cataratas. Su traducción al castellano fue Torrente pasional, lo que de toda evidencia retuvo su interés, porque pocas cosas quizás definían mejor su historia afectiva, que la idea de un torrente de pasiones difícil de encausar y controlar.
Si hay, para terminar, una serie que pudiera funcionar como una suerte de manifiesto para esa estética topológica o de los inconmensurables que creo ver activa en Obregón, esa es la de sus Niágaras. Es allí donde se observa con claridad la dupla teórica de lo topológico y de la inconmensurabilidad, sus roles y tiempos. Su confección, para comenzar, se iniciaba por un lento y acucioso estudio topológico; esto es, por el sondeo cuidadoso de las personalidades que las integrarían. Examinaba su perfil astral, determinaba los planetas, metales y elementos que las caracterizaban, se informaba en libros de botánica sobre las rosas silvestres que florearan en el mes de su nacimiento, o las que más se le acercaran. Indagó, a través de embajadas y amigos, cómo escribir Rosa en chino, japonés, ruso, inglés, árabe o hebreo, y luego determinó a qué pareja de personajes acordarle cada una de estas versiones. Seleccionó marcas de productos comerciales (perfumes, alimentos, etc.), ubicó, copió, amplió y recortó meticulosamente sus logotipos. Una vez concluido este laborioso trabajo, las incluía en una armazón preestablecida, de ocho casillas y dos niveles, a veces dibujándolas directamente a la pared, otras materializándolas con estambre.
Así, nos encontramos ante una estructura que ampara y regula esa candorosa conversación simbólica entre diversos personajes, descritos en su peculiaridad, en su diferencia, pero “mezclados, y todos a un mismo nivel, sin categorías”. Y es allí que el segundo término, el de la inconmensurabilidad, viene a funcionar como un mecanismo regulador, de interacción, con lo que no estaríamos lejos de esa política de los inconmensurables que Jean-François Lyotard buscaba en el escurridizo universo de Marcel Duchamp:
…Usted sabe –dice Lyotard– que el principio democrático y su puesta en escena constitucional, sea cual sea su especie, es indisociable de una representación del espacio y de las dimensiones en el espacio tales, que este espacio, entiéndase el político, es considerado homogéneo e isomorfo en todos sus puntos, y que todos los tamaños que se encuentran en él son considerados conmensurables… [pero] el descubrimiento de las incongruencias y las inconmensurabilidades, si lo llevamos del espacio del geómetra al espacio del ciudadano, obliga a reconsiderar los axiomas más inconscientes del pensamiento y de la práctica política. Si los ciudadanos no son indiscernibles, si son por ejemplo a la vez simétricos con respecto a un punto, el centro que representa la ley, y sin embargo imposibles de superponer los unos a los otros […], entonces su representación del espacio político se hallará bien problematizada (1).
Y eso es, de manera estricta, lo que advertimos en las Niágaras: dispositivos donde se intenta pensar los lazos que unen a dos o más individuos, su simetría diríamos, ante el eje que dibujan los pétalos de rosa en el nivel superior, sin que ninguno de ellos pueda reemplazar al otro, porque todos son seres absolutamente singulares, inconmensurables, dialogando en un mismo plano jerárquico. Lo estético surge en esta serie como una herramienta apta para pensar lo político, el trabajo formal organizando las ideas, protocolizando su interacción. No hay pues allí nada de esa imaginación libre y caprichosa con la que a menudo se ha identificado la actividad del artista, nada de ese juego visual en el que algunos creyeron ver lo esencial de su producción plástica sino, por el contrario, la manifestación de un pensamiento a la vez fuerte y flexible, capaz de ofrecernos al mismo tiempo el espectáculo de una vida intransferible, de ese torrente de pasiones que fue la suya, y de aportarnos un conjunto de herramientas teóricas útiles para pensar el mundo en el que vivimos. El arte sí, y lo bello –esa secreción de la obra– al servicio de nosotros y de la vida.
_____________________________________________________________________________
Notas
(1) Jean François Lyotard. Les TRANS formateurs DUchamp. Galilée, París, 1977, pp. 30-31.
_____________________________________________________________________________
Obras
Fig. 1
Perfil de Roberto Obregón, c. 1990
Fig. 2
Crónica de una flor Nº 1, 1974
Fig. 3
Crónica / paisaje / 01 diciembre uno, 1975
Fig. 4
Disección real, 1981
Fig. 5
Rosa enferma (Disección real), 1981-82
Fig. 6
Pe Eme, 1997
Fig. 7
Una disección (Libro acordeón), 1986
Fig. 8
Niágara III (Be Ene y De Eme)