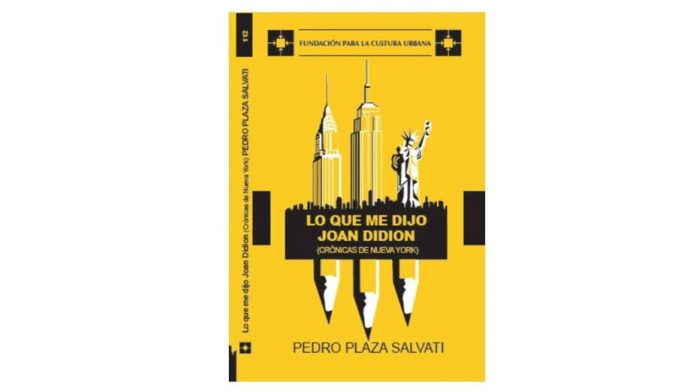Los efectos de la prolongada efervescencia social venezolana sobre la literatura no se palpan únicamente en los temas. A nadie se oculta el interés que suscitan géneros hasta hace unos lustros tenidos en los círculos letrados del país por periféricos: la biografía, las memorias, el diario íntimo, la crónica. La frecuente reflexión acerca de esta última, en particular, así como la concesión de premios a quienes la cultivan, da pie para hablar de un discreto auge, incluso en las desafortunadas circunstancias actuales del mercado del libro.
Las causas de lo anterior son materiales y afectivas. Las escasas tribunas periódicas de expresión escrita que sobreviven constituyen espacios casi naturales para el género. No olvidemos su historia: pese a los malentendidos del nombre arcaizante que se le adjudicó en el siglo XIX, lo que hoy llamamos crónica desciende del ensayo cuando este, en la época de la Ilustración, se alojó en los periódicos. A David Hume debemos una discusión de aquella coyuntura en su célebre “Of Essay Writing”, integrado en la segunda edición de Essays Moral and Political (1742), donde reconoce la capacidad del ensayo –opuesto al estudio o tratado erudito– de ser asimilado por el público general. Pero, antes, en The Spectator de Joseph Addison y Richard Steele, el 23 de julio de 1711, se había publicado una especie de manifiesto en que se alababa el salto que daban los ensayistas desde la venerable corpulencia de los volúmenes a la acentuada brevedad y la inmediatez de la prensa diaria o semanal: An Essay-Writer must practise in the Chymical Method, and give the Virtue of a full Draught in a few Drops (‘un ensayista ha de practicar el método químico, y conceder las bondades de una dosis completa de medicina con pocas gotas’). Si se echa un vistazo a los ensayos pensados para el periódico que acogió The Spectator –e igualmente The Tatler, la otra gran publicación de Steele–, veremos ejemplares pioneros de lo que con el tiempo se llamó en español “cuadro de costumbres” y, en francés, posteriormente, con menor pasión por lo popular, chronique. Del neoclasicismo al romanticismo y, luego, bajo los influjos del decadentismo francoinglés o del modernismo hispánico, esos ensayos especializados en eventos cotidianos fueron mutando, adoptaron nuevos asuntos, técnicas y modelos –insoslayable, en el siglo XX, resulta el New Journalism estadounidense–. Lo que no ha cambiado demasiado desde que la conjunción de ensayo y periodismo engendró subgéneros como el cuadro de costumbres o la crónica moderna es que, por más que estos se autonomizaran, preservaron la heterogeneidad formal del ensayismo montaigniano, si bien en ocasiones privilegien uno de sus dos componentes estructurales: el especulativo-intelectual o el anecdótico-testimonial. No en balde, para exaltar jocosamente el hibridismo de la crónica, Juan Villoro recuperó la metáfora que Alfonso Reyes había empleado para caracterizar el ensayo: si este es un “centauro de los géneros”, aquel deviene un “ornitorrinco”. El tropo tampoco había arrancado de la nada con Reyes; Rufino Blanco Fombona, en Grandes escritores de América (1917), describió el Facundo en términos semejantes: “obra monstruosa, como aquellos tiarados animales de Persia con cuerpo de toro y alas de cóndor”.
¿Por qué considerar estos antecedentes para abordar la recategorización de la crónica en el aquí y ahora venezolano? Porque, además de una explicación material –la de género que se acomoda a medios disponibles–, existe un ansia de encarnar en el lenguaje el pensamiento sobre la inestabilidad social. De allí que se afiancen en el campo cultural, avanzando al centro de su sistema, aquellos géneros que con su forma exponen un deseo de cambio, una transgresión de constricciones o barreras; y eso lo hace la crónica al tender puentes entre la capacidad de testimoniar y la de narrar mientras –al contrario de lo que sucede en la ficción– una opinión se perfila con claridad. A figuras que descuellan en estas prácticas, como Alberto Barrera Tyszka o Héctor Torres, se ha agregado recientemente Pedro Plaza Salvati. Con una poética diferente: no solo sus juicios sobre la realidad nacional eligen rutas más oblicuas, sino que la trama enunciativa es en él idiosincrásica.
Comenzado por lo segundo, si la crónica se mueve en una frontera de registros, Plaza Salvati amplía ese espacio modulándolo hacia géneros adicionales como la literatura de viaje. Precisamente los desplazamientos, el afán comparatista, definen la posición singular del autor en el canon venezolano desde que ganó el Concurso Anual Transgenérico por Lo que me dijo Joan Didion: crónicas de Nueva York (Fundación para la Cultura Urbana, 2017): la subjetividad que ha ido construyendo para sí está traspasada por la extranjería –uno de los mayores territorios que ha tenido que explorar la vida cultural del país desde que el espejismo saudita acabó de disolverse con el Caracazo y las asonadas de 1992–.
Cabe señalar que la vocación como cronista en este caso nació hecha y derecha, sin depender del periodismo. Los textos de Lo que me dijo Joan Didion se concibieron como ciclo unitario, como libro, antes que Plaza Salvati fuese una de las firmas distinguidas del portal de Prodavinci. Una versión de su manuscrito data de cuando estudiaba aún en la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York y no se había asentado en Costa Rica: ello, tal vez, contribuya a explicar la impresión de llana cercanía de sus páginas. En otras palabras, que la modulación hacia la literatura de viaje que he indicado encubre una hacia el diario íntimo.
Tal intimidad replantea la labor argumentativa. He mencionado rutas oblicuas. Quizá deba acudir a la noción de lo orgánico: la opinión nos visita casi sin que lo percibamos, subsumida en faenas que creemos de otro orden. El hilo conductor de cada una de las piezas del volumen son las experiencias de un venezolano en Nueva York, transitando entre sus calles, lujos deslumbrantes, lumpenproletariado, bibliotecas, aulas universitarias y estímulos literarios –con encuentros no ajenos a lo numinoso, como el que da título al conjunto–. Cada episodio, sin embargo, tiene un envés que instala nuestra atención en los dominios de la pérdida. Lo presente dialoga con lo ausente: una ciudad y una vida lejanas, ahora melancólicamente soterradas, tanto como el metro neoyorquino, al que se le dedica, por cierto, una crónica (pp. 105-110). Lo subterráneo a veces se confunde con las ruinas o los arrabales depauperados del Bronx, sus “zonas precarias” (p. 98), y resurge en la contemplación de los cementerios (p. 100) o en el presagio de la abyecta legión de ratas que circula debajo de la piel futurista y espléndida de Manhattan (pp. 77-78). Pero la imagen más memorable nos la ofrecen en la crónica inaugural los jóvenes que se suicidan arrojándose desde las alturas del edificio donde se alberga una de las bibliotecas de NYU o los pájaros muertos en los alféizares de sus ventanas. Los reinos infernales se adueñan de la urbe vertical, y la conciencia escrutadora del estudiante de maestría se deja poseer por ráfagas de desesperación, por el vértigo acumulativo de la capital del mundo o, más exactamente, la capital de un modo de producción sediento de acumulaciones, homologadas en la prosa de su abrumado testigo:
“Los mendigos, los locos del tren de Coney Island, los arruinados, los veteranos de guerra, las ratas del andén, el olor a orina de West 4, las porquerías de las estaciones de tren, las damas desquiciadas, los desempleados (…), la sopa que come una china en el vagón del tren, el pordiosero que saca la basura a ver qué encuentra” (p. 25).
La enumeración caótica previa y otras similares (p. 34-35) arraigan, más que en el impresionismo, en el pathos. La plasmación expresionista del deterioro es un hábito que Plaza Salvati –también cuentista y novelista– comparte con muchos narradores venezolanos de los albores del milenio. Como si su sensibilidad, marcada a fuego por una génesis caraqueña, viajase subrayando en cualquier latitud los aciagos trámites de la decadencia. En este punto se nos revela el móvil secreto del libro, su omnipresente ausencia:
“Debo ser fuerte, esto que me produce náuseas debe transformarse en una fuente inacabable de nuevos conocimientos (…). Ningún esbirro me forzó a montarme en el avión, y entonces digo, hay algo oculto que yo no sé, que me hace llegar hasta el final. La ganancia será apreciada en alguna realidad distante. Porque la ciudad agrega, suma, a pesar del sufrimiento (…). Lo que sí admito es que estoy aquí por voluntad propia. ¿Seré como una rata que se desliza en los carriles del andén para que no la atropelle el vagón del metro?” (p. 35).
En el corazón de todo está el extravío de una vida, la búsqueda de otra. Esa otredad vertebra Lo que me dijo Joan Didion; nos inclina a entrever en los pájaros muertos de las ventanas, justo cuando el cronista acaba de llegar a Manhattan, el alma agónica de un país que ha quedado atrás. País que, de vez en cuando, deja de ser sutil o evanescente en los grotescos estallidos oníricos de la Caracas arrastrada consigo por el ahora extranjero:
“En mis sueños (…) un batallón de guardias, policías, inspectores y fiscales apareció en el sitio [el Centro Comercial Sambil]. Solo quedaba cumplir sin pensar: obedecer las órdenes del supremo, máximo, sublime, insigne, carismático, megaorador, superhombre, recontrapoderoso, gracioso patriota, jefe total y absoluto” (p. 52).
Estamos ante un libro sobre Nueva York y, no menos, sobre Caracas, temas a los que se añade el de la forja de un escritor, pues otro ingrediente del género “monstruoso” con el cual nos enfrentamos es la novela de formación. Richard Lehan, sagaz historiador de la relación que las letras occidentales han establecido con las grandes metrópolis, postuló que en las fábulas del artista en la ciudad moderna se constela una conciencia in pursuit of the effect of urban activity on another location (‘que persigue el efecto de la actividad urbana en otro lugar’; The City in Literature: An Intellectual and Cultural History, University of California Press, 1998, p. 77). Esa metonimia se halla en la matriz discursiva de Plaza Salvati, con una alternancia de la exitosa modernidad neoyorquina, donde el capitalismo exhibe sus luces y tortuosas sombras, y la frustrada modernidad venezolana, donde los sueños de ayer se revierten en la desengañada pesadilla de hoy.
El contraste resalta una cosmovisión conflictiva, agitada. Creo que este detalle es imprescindible. Lo que me dijo Joan Didion comienza con la llegada a Nueva York tras una separación dolorosa del origen y concluye simétricamente con una nueva despedida, en la que la ciudad norteamericana, antropomorfizada, padece, tanto como el cronista, por la separación (p. 163). Estamos, sin duda, ante una historia de mudanzas continuas, como si lo que se describiera fuesen las imprevistas fisonomías de los ritos de paso en un entorno mundializado. Lo cual nos trae de vuelta a la cuestión del lenguaje del que Plaza Salvati se ha valido. La antropología enseña que los ritos de paso incentivan la liminaridad, término derivado por Arnold van Gennep –en su clásico Les rites de passage (1909)– del latín limen (‘umbral’): estados rituales intermedios en los que el iniciado se despoja de una identidad sin haber adquirido aún otra; eximido de jerarquías o rígidas casillas sociales, su ser fluctúa y sus potenciales se concretan. Lo liminar escenifica crisis ontológicas y propicia respuestas a ellas; en las grandes sociedades contemporáneas, laicas, sin el ceremonial de las antiguas, tales escenificaciones, como sostuvo Victor Turner, se refugian en el arte (The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Adline, 1969, p. 128). Para un escritor en cierne los vaivenes de la crónica, criatura maleable, desestructurada, pueden constituir un limen, apto vehículo de iniciaciones. No ha de extrañarnos, por ende, que tras un enigmático diálogo con Joan Didion en una librería leamos las siguientes meditaciones del cronista:
“Quizás el mensaje oculto detrás de todo esto, aunque sabemos que los límites de los géneros son fronteras de cristal, era que debía dejar de empeñarme en escribir cuentos o novelas y dedicarme a la escritura de no ficción, que en realidad, a mi parecer, es una forma de cuento, en todo caso: una crónica es como un cuento de verdad y un cuento es como una crónica de mentira (seguro alguien dijo esto antes). Esa fue quizás la historia oculta que me trató de decir Didion con esa sonrisa en el rostro: estamos destinados a ser escritores” (p. 142).
Quien lo había dicho antes es Luis G. Urbina, cronista por antonomasia del modernismo mexicano y autor de Cuentos vividos y crónicas soñadas (1915), hecho que demuestra, además de una certera intuición histórica, la espontánea consanguineidad de Plaza Salvati con la familia literaria a la cual se incorpora, enriqueciéndola con los tesoros de una feraz nostalgia personal. En esta, el recuerdo cartografía ciudades para conferirles las facciones y la voz del ser humano que alguna vez, mientras las habitaba, las quiso.